El día 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra.
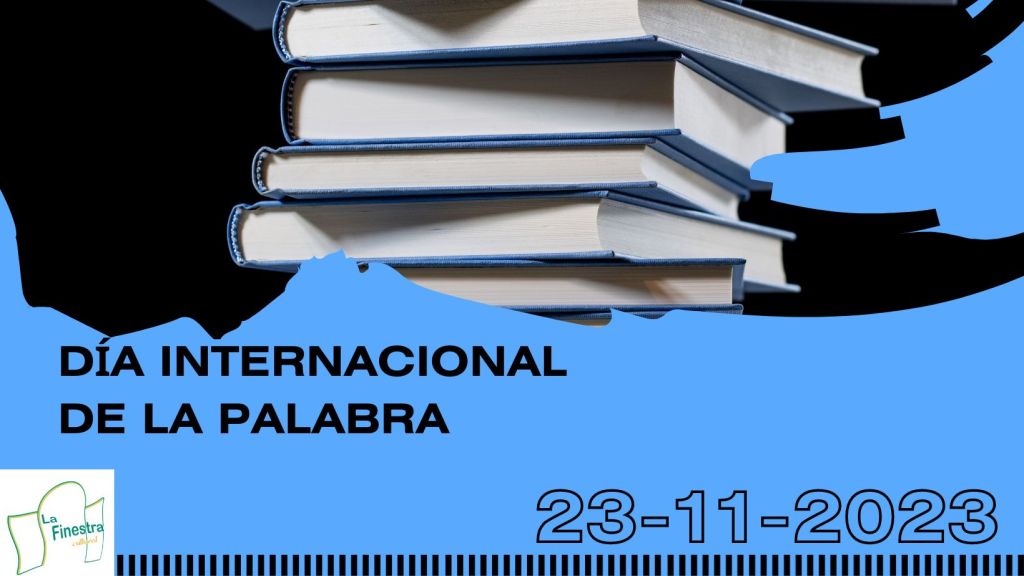
Con motivo de esta fecha, compartimos el siguiente artículo sobre la palabra como contenedor de ideas y esencias.
**
Deseo comenzar esta disertación partiendo de la base de que la estructura del lenguaje ha generado numerosas tesis sobre el alcance de las palabras y su estatus como símbolo.
Según la Real Academia Española, el símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, o de una cierta condición. Por ejemplo, la bandera puede entenderse como un símbolo de un Estado o de un club, o la paloma blanca como símbolo de la paz.
Ampliando esta idea, puede entenderse como una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto, normalmente de carácter anímico, se expresa a través de una representación.
Por tanto, entendemos por simbolismo la expresión pictórica de una idea o un pensamiento. En este sentido, la escritura primitiva no tenía en sus comienzos caracteres, sino símbolos que representaban toda una frase o sentencia.
De este modo, la escritura china o japonesa de los kanjis es una escritura simbólica en la que cada uno de sus pictogramas es un símbolo. Los jeroglíficos egipcios lo serían también.
A partir de esta idea podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto las palabras representan más de lo que habitualmente se considera?
Esta pregunta no es nueva, dado que ya la encontramos en la polémica que enzarzó a escuelas de pensamiento sobre la naturaleza del lenguaje durante la Edad Media con relación al estatuto metafísico de las palabras.
En este sentido, Jeremy Naydler señala que «los protagonistas de esta disputa son conocidos como realistas y nominalistas. De tal modo que los realistas afirmaban que la palabra que utilizamos para denotar una cosa expresa la verdadera esencia de la cosa y esa esencia tiene una realidad espiritual, opuesta a la realidad física».
En el lado, los nominalistas, se opusieron radicalmente a esa «realidad de las ideas». Para ellos, las palabras son meros sonidos vacíos sin ninguna referencia intrínseca a las cosas, y mucho menos a conceptos espirituales como las esencias y, por tanto, consideraban que las palabras no tenían ningún significado intrínseco, sino que se aplican de manera arbitraria o sobre la base de convenciones humanas que nada tienen que ver con la naturaleza interior de las cosas en sí mismas.
Como nos recuerda Jeremy Naydler, «ni que decir tiene que la visión de los nominalistas ganó la batalla y, desde entonces, se ha afirmado profundamente en la mente occidental», con un sesgo de interpretación materialista y negando todo significado a las palabras como contenedoras de ideas o arquetipos y, por tanto, negando cualquier referencia a su carácter simbólico.
El pensamiento oriental, en cambio, resulta mucho más elástico y omnicomprensivo y nos permite romper los moldes anquilosados de un pensamiento trasnochado como el de los nominalistas. Resulta interesante el concepto del término sánscrito Krâm, que como tal representa un símbolo tántrico correspondiente a la idea de la mente humana que ha sido capaz de rebasar los límites ordinarios de lo invisible. Los antiguos filósofos tántricos «tenían símbolos para designar casi todas las ideas. Entendían que, si la mente humana estuviese fija en un objeto cualquiera con suficiente fuerza durante cierto tiempo, era seguro que por el poder de la voluntad alcanzaría dicho objeto».
Tengamos en cuenta que en el pensamiento tibetano existe el concepto de Kriyâ-zakti, término sánscrito que nos habla del poder el pensamiento. Se le entiende como un misterioso poder de la mente que, en virtud de su propia energía inherente, le permite producir fenómenos externos perceptibles, muy estudiado por la doctrina de los yoguis.
Tengamos en cuenta la íntima relación existente entre el sonido y la palabra que se expresa a través de ese sonido. Tal como se estudia en Oriente, el mantram es una invocación que, al generar un sonido en el mundo físico, según se entiende por los ascetas orientales, despierta un sonido correspondiente en los planos sutiles e incita a la acción a alguna fuerza natural que yace, en principio, oculta. Estos sonidos contienen vocales cuya formulación genera grimorios que despiertan centros energéticos latentes.
En definitiva, siento la sensación de que nos movemos en la cárcel de las palabras, encerrando los discursos con estructuras vacías de contenidos esenciales, haciendo de las palabras meros objetos cosificados. A mi entender, toda palabra es un símbolo y encierra un concepto que puede despertar la imaginación en nuestra psique cuando la verbalizamos con esa fuerza mantrámica de la que nos hablan en Oriente. Pero también en Occidente, cuando en el Génesis se dice: «En un principio fue el Verbo…, por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida».
Insistiendo sobre los aspectos trascendentes de las palabras, podemos colegir que son una puerta que nos comunica con el mundo de las ideas y de los pensamientos. Podemos aventurar la idea de que las palabras son símbolos enlazados en vocales y consonantes y que, en sus orígenes, los idiomas se vertebraban a través de símbolos ideográficos mucho más efectivos a la hora de traducir un arquetipo, un concepto o una idea.
De ahí la preocupación que existe entre los lingüistas y los filólogos, me refiero a aquellos que se precian y preocupan por el deterioro del lenguaje, dado que en lugar de reconducir las palabras que utilizamos para mejorar la transmisión de las ideas, sintetizamos la estructura lingüística de tal modo que vamos deteriorando y empobreciendo el significado y la esencia interna de las palabras.
El lenguaje, tal es la capacidad que poseen los seres humanos para llevar a cabo el sublime ejercicio de la comunicación, representa ese artificio instrumental del que se dotan los seres inteligentes para descender del pensamiento al verbo y de la palabra llegar a las obras. Pensamiento, palabra y obra conforman la tríada de la manifestación de las estructuras vitales. Por tanto, cabe deducirse que el lenguaje no es solo deudor de los conocimientos de la filología, sino también y, podría decirse, sobre todo, de la filosofía.
A través del conocimiento filosófico, la especie humana ha intentado descubrir los entresijos de la sabiduría y, según el uso que se haya hecho del lenguaje, este ha permitido cavilar sobre la esencia del saber o, por el contrario, el propio lenguaje le ha llevado a desestructurar el conocimiento.
Es, por tanto, el lenguaje un «arma de doble filo», pues, así como del pensamiento pasamos a las palabras, también, por la vía opuesta, de las palabras pasamos al pensamiento.
Partiendo de estos elementos básicos, el lenguaje, en el ámbito de las realizaciones humanas, se puede tecnificar con el propósito de brindar los elementos prácticos que expliquen y desarrollen la comprensión de determinadas habilidades.
De tal modo, la palabra es trascendente, como podemos comprobarlo en el arte de la dialéctica, que nos lleva al arte de la oratoria que con tanta claridad ha reflejado Platón en sus Diálogos. Estas artes, no solo nos otorgan los medios oportunos para el ejercicio de la palabra, sino que, sobre todo, nos enseñan a pensar. Cuando las palabras se gestan en nuestra cavidad bucal, lo que están realizando es la construcción de ideas sonoras. Estas ideas han sido concebidas inicialmente en nuestra mente y, por medio de nuestra inteligencia, les damos la forma necesaria a través del lenguaje.
Es en nuestro cerebro donde organizamos el desarrollo del discurso y, según la capacidad con la que logremos estructurarlo, así será luego el resultado en la dicción verbal. Por ello resulta tan importante aprender, primero, a pensar con lógica y coherencia.
Nuestra mente se encuentra sujeta al juego de la vida y a las tensiones que ocasiona el ejercicio cotidiano de la existencia y, en la sociedad contemporánea, al barullo vital que ocasionan la prensa, las redes sociales, el consumo y las necesidades perentorias, que generan en nuestra psique desconcierto y distracciones. Ello nos impide pensar con serenidad y, como consecuencia, hablar con sensatez. Corremos el peligro de hablar a borbotones, pues pensamos también a borbotones y carecemos de la capacidad y el tiempo para ordenar nuestras ideas.
Por ello, los ejercicios de la oratoria nos inducen a desarrollar reglas y modelos de pensamiento, y nos obligan a retener nuestras palabras, con el fin de que, como si de un corcel se tratara, podamos coger las riendas y conducirlas; ya sea al paso, al trote o al galope, pero siempre desde el control de nuestro pensamiento, es decir, desde el jinete de la mente.
Debemos recuperar la serenidad interior, que es el verdadero tesoro de los seres humanos, y aprender a pensar con profundidad para que nuestras palabras sepan reflejar un modo trascendente de entender la vida, que, si bien pudiera parecer nuevo, es en realidad tan antiguo como la especie humana, pero que en el desconcierto en el que se ha sumido la sociedad moderna, nos ha llevado a vivir sin pensar. Como el Epimeteo del mito clásico, actuamos y «hablamos sin antes haber pensado» y así nos va. Deberíamos, siguiendo con el mito, buscar el valor prometeico del pensamiento y de la luz con el que su hermano Prometeo otorgó a los seres humanos la capacidad de pensar.
Por ello, si queremos hablar bien tenemos que primeramente pensar bien y ejercitarnos en ordenar nuestra mente y nuestros pensamientos.
Nos recuerda Cicerón la importancia de los sonidos cuando, al referirse al arte de la oratoria, nos indica que es una combinación de sonidos, ritmo y palabras que deben congraciarse con el oído. Así pues, «es que el oído, o la mente, advertida por el oído, contiene en sí misma una especie de medida natural de todos los sonidos», que curiosamente se asemeja al efecto mantrámico de las palabras, que estudian los ascetas orientales, de tal modo que la mente y el sonido se congracian para crear un discurso armónico que puede asimilarse a una pieza musical que, surgiendo del pensamiento del orador, vaya al pensamiento de los interlocutores y envuelva al auditorio en una experiencia armónica, interesante y sugestiva.
Recordemos que Platón, en su diálogo Crátilo o Sobre la exactitud de las palabras, es determinante, ya que engarza la relación de las palabras con las ideas esenciales. En el diálogo se sostiene que el componente fonético de las palabras —vocales, consonantes y mudas— expresa principios o energías universales que se manifiestan en el mundo natural. De tal modo que toda la naturaleza puede ser considerada como sonido materializado que se puede expresar entre los seres humanos a través del lenguaje. Apunta Platón que existe una relación directa entre los sonidos que pronunciamos y las cosas a las que nuestras palabras se refieren.
Deseo finalizar con Jorge Luis Borges, recitando el comienzo de su poema El Golem, que nos inspira sobre el sentido oculto de las palabras y la fuerza que en sí mismas contienen, cuando recita que:
Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.
Y, hecho de consonantes y vocales,
habrá un terrible Nombre, que la esencia
cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales.
Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron.
Quizás, como ya ocurrió en el Medievo, los nominalistas sigan ganando la batalla, insistiendo sobre la idea de que los conceptos no se encierran en la esencia de los objetos. No obstante, manifiesto a favor de los realistas que consideraron que en las palabras se encierra la realidad de las ideas.
Con la inspiración que nos genera este poema, volvamos, pues, a recuperar el sentido de las palabras como símbolos capaces de encerrar ideas arquetípicas.
Por Jose M. de Faramiñán – http://www.revistaesfinge.com


